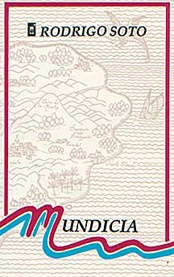
Comentarios
Mito de la isla y polifonía textual
Maryse RENAUD(Université de Poitiers)
¿...desde Rubén Darío los escritores centroamericanos asumimos que nuestra tradición literaria es la de la lengua castellana, que el hecho de nacer en países pequeños y medio tarados siempre nos ha planteado el reto de romper las estrechas fronteras físicas y mentales que nos constriñen, que nuestra condición marginal o periférica despierta una sed de universalidad que nos lleva a abrevar en las más diversas corrientes, que abrirnos a las más variadas literaturas para nosotros es cuestión de vida o muerte, dado el páramo del que procedemos.
H. C. Moya
L’écriture devient sorcière du monde.
Patrick Chamoiseau
Puede parecer sorprendente, a primera vista, enfocar la novela Mundicia, del escritor costarricense Rodrigo Soto, desde el ángulo del mestizaje, ya que en ella apenas si se encuentra la materia prima de que se alimentan de modo espontáneo no pocas ficciones hispanoamericanas, a saber, ese tornasolado e híbrido mundo humano propio del continente americano que suele engendrar, por lo demás, no pocas reflexiones, críticas o optimistas, sobre la problemática cuestión del mestizaje, tanto racial como cultural. Por muy minuciosamente que se escudriñen, fuerza es reconocer que los personajes de Mundicia, tanto protagónicos como secundarios, no se definen fundamentalmente por su procedencia étnica. Sobre el protagonista, el utopista Cabizmundo, su hermana Liviana, su padre adoptivo Hilario, o el loco Anselmo, por ejemplo, nada sabemos con precisión. Surge sí, poética y fugazmente, un personaje popular de raza negra, «la Negra Rosa de los Vientos», truculento guía espiritual de Cabizmundo, recordándonos con gracia la presencia de negros, mulatos y mestizos en la población costarricense, pero esta evocación llena de empatía y no poca provocación no por eso hace de Mundicia una novela centrada en inquietudes identitarias. Lo mismo sucede con el desacralizador y jocoso intento de explicación del topónimo Mundicia, nombre del lugar donde transcurre la acción, y nueva denominación, harto provocadora ella también, que reemplaza el anterior apelativo colonial Malparaíso. En esta novela satírica que apunta a destapar no tanto los fraudes del pasado como los de la vida nacional contemporánea, se nos insinúa con humor que Mundicia, contrariamente a lo que se imaginan algunos ilusos, nada tiene que ver con la herencia indígena, sino con la intromisión degradadora de las modernas generaciones. El lector no debe dejarse engañar por la grandilocuente palabra «mundo», raíz de origen supuestamente indígena del topónimo Mundicia, legado por imaginarios antepasados nativos, y sinónima de centro, eje, ombligo del universo (algo así como el Cuzco de la civilización incaica). De hecho, para los más clarividentes Mundicia resulta ser la hábil contracción de un maloliente vocablo, «inmundicia», una trampa de la fraseología oficial, un efecto del «pudor nacional», amigo de litotes, eufemismos, enmascaramientos de toda clase, como bien lo muestra el sugestivo episodio del «gerente de la fábrica de niebla». Una fábrica de nieblas alegóricas, mistificadoras, por supuesto.
Como puede intuirse, la humorística alusión a los componentes indígenas de la nación costarricense, así como a los africanos, sirve esencialmente para potenciar la crítica de las clases dirigentes, que tanto en la novela como en la realidad extratextual son blancas. (Conviene tener presente que, a diferencia de los países vecinos centroamericanos mayoritariamente mestizos, Costa Rica tiene una población fundamentalmente blanca, distinguiéndose por su uniformidad de tipo, ya que en su mayor parte desciende de inmigrantes gallegos, comúnmente llamados «ticos». ) Pero si se cuestiona aquí el poder oficial —las falacias difundidas por los «drilococos áureos», entiéndase las élites engreídas y mortíferas que dominan el país—, no es en base a consideraciones étnicas, sino ideológicas y culturales, A la escasez de mestizaje racial en Costa Rica, al arrinconamiento y oblicua desvalorización de las minorías, la novela de Rodrigo Soto responde, a su manera, por una original estrategia narrativa: un brillante despliegue y tejido de voces en que se mezclan y funden las culturas, los géneros. Si bien es cierto que todo texto implica por esencia, en mayor o menor grado, la canibalización y reescritura de textos ajenos, Mundicia lleva este proceso fusional hasta límites particularmente llamativos, combinando con pulso seguro la cultura letrada y la popular, los registros lingüísticos altos y bajos, la tradición hispánica más prestigiosa y la modernidad anglosajona más vanguardista —el Cervantes del Quijote, por ejemplo, y la marginalidad hippie de los años 60—. El sincretismo escritural se vuelve una forma de resistencia, una arma poderosa cuyas polémicas motivaciones se le irán revelando paulatinamente al lector.
De entrada se nos presenta la novela desde el paratexto (véase la portada) como «una farsa épica». Al lector le tocará entonces comprender la función del notorio y aparentemente anacrónico apego a la epopeya, género doblemente desautorizado, tanto por su estética —profusión, desmesura, ambición exageradamente abarcadora—, como por sus presupuestos ideológicos frecuentemente teñidos de un dudoso nacionalismo, cuando no de un explícito y oficial conformismo cultural.
Por otra parte, ¿quién se animaría hoy en pleno siglo XX, y con qué intenciones, a escribir una farsa, o sea, una «obra dramática breve de carácter cómico, especialmente satírico, y tema popular», asumiendo deliberadamente una tradición literaria multisecular? No obstante, éste es el doble desafío que Rodrigo Soto, un joven autor, parece querer afrontar en Mundicia.
Ahora bien, si la epopeya en tanto género ha caído en desuso, el aliento épico, es decir, cierta afición más o menos consciente por los héroes y las grandes empresas, dista mucho, en cambio, de haber desertado de la novelística contemporánea. Puede manifestarse, como es aquí el caso, bajo las formas más diversas: euforia ligada a la acción transformadora del hombre sobre el mundo, nostalgia de la lucha, pero también acercamiento lúdico más o menos teñido de parodia a protagonistas y situaciones de corte cada vez más netamente antiheroico. No por casualidad está enlazado Mundicia con las novelas de caballerías: el paradigmático Quijote, desde luego, pero también otro intertexto citado en epígrafe, Galaor, brillante «novela de caballerías existencial», en palabras del mismo Rodrigo Soto, del mexicano Hugo Hiriart. Algunos temas propios de la epopeya también reafloran significativamente en Mundicia, como el del viaje, con sus inevitables confrontaciones y esquemas binarios, así como algunos apelativos de sabor mítico (Helio se llama el padre imaginario del protagonista y Selena su madre).
Y si, por otra parte, en los tablados actuales no se montan tan comúnmente farsas como en el Medioevo, el Renacimiento o el Siglo de Oro, el texto de Rodrigo Soto, por su truculenta tónica general, intencionalidad crítica y estructuración tripartita —tres breves capítulos asimilables a tres actos eficazmente ritmados, titulados respectivamente «Lugar común», «Puertas adentro» y «Losotros mismos»—, no deja de guardar un notable parentesco con la escritura dramática. Esta connivencia es subrayada por una nueva alusión a Hiriart, quien, además de novelista, es autor de obras de teatro para títeres particularmente apreciadas en su tierra. Es más, la presencia al final de Mundicia de un teatro precisamente, la insistencia en las situaciones espectaculares y hasta grotescas en las que se encuentra involucrado casi como una marioneta —un «monigote», dice el texto— el personaje protagónico, Cabizmundo, la fallida escenificación a la que éste se entrega en vano para defender sus ideas, todo contribuye a tejer una convincente complicidad intertextual entre el fantasioso universo narrativo del escritor costarricense y el del dramaturgo mexicano, a hermanar de alguna manera, pese al frecuente aislamiento cultural padecido por los países de América Latina, las literaturas de Costa Rica y México.
Es un discurso original, de rica intertextualidad, el que nos va a ocupar. Mundicia se presenta en efecto como una novela que ostenta orgullosamente su doble partida de nacimiento, reivindicando sus plebeyos orígenes y su «sentimiento carnavalesco del mundo», así como su filiación épica. Que se incline el lector por la teoría de Lukács o la de Bajtin sobre la novela es lo de menos, pues el texto de Rodrigo Soto sigue su propio camino abrevándose en las dos fuentes, asumiendo plenamente su hibridez, su mestizaje genérico y textual. ¿Acaso no remite la palabra española «farsa», derivada del francés antiguo, al participio «fars» de «farcir», y la voz «sátira», del griego «satura», a un «plato colmado» de diversos alimentos, conllevando ambas la noción de profusión y mezcla heterogénea. Y como a lo farsesco se suma aquí el condimento épico, el producto final que manejará el lector no podrá ser sino sumamente polifacético, abiertamente heteróclito —como también lo dan a entender a nivel temático, ya lo hemos señalado más arriba, las alusiones a los componentes indígena y africano de la población costarricense—.
En cuanto a la comicidad, a la risa, que se nos presenta desde la portada como uno de los resortes mayores del texto y brota efectivamente de no pocos personajes y situaciones de Mundicia, también habrá de revestir, como ya lo puede intuir el lector, una pluralidad de modalidades y hasta aspectos contradictorios, por ser la inicial denominación «farsa épica» nada menos que un provocante oxímoron. Una risa impura, híbrida, ambigua surge pues del texto de Rodrigo Soto, barriendo las fronteras culturales arbitrariamente levantadas entre el mundo hispánico y la América anglosajona, como puede apreciarse en el primer epígrafe: una enigmática cita de Emmett Grogan, seudónimo del escritor estadounidense Kenny Wisdom (1944-1978), símbolo de la rebeldía radical del «Movimiento hippie» de los años sesenta, la cual comparte plenamente el joven y transgresor autor costarricense, y que reza así: «El único problema es que vivían en un mundo en el que había que reírse demasiado». ¿Cómo tomar tal afirmación? En sentido irónico, se supone, como antífrasis que apunta a denunciar las rigideces de un sistema deshumanizado, de mortífera seriedad, enemigo de la risa crítica y liberadora. A no ser que el exceso de hilaridad, aquí señalado con la tranquila y fingida contención propia del humor, sea también en Mundicia la amarga respuesta a un inquietante recrudecimiento de tensiones existenciales sólo superables por la explosión de la risa. O quizás corresponda esta extraña risa a una reacción artificial, forzada, a una nueva imposición social, surgida de no se sabe qué implacable poder.
Comoquiera que sea, la dimensión cómica de Mundicia nace de entrada de su gran creatividad verbal, de sus capacidades combinatorias, hibridizantes. La novela rebosa, como el género satírico en el que se inspira, de juegos con el lenguaje —lenguaje culto, pero a menudo entreverado de lenguaje popular, callejero y hasta soez por momentos— de los que saca efectos irresistibles. Detengámonos, por ejemplo, en el extravagante nombre del protagonista, Cabizmundo, verdadera encrucijada semántica y cultural, en que convergen, como lo veremos, lo culto y lo popular, lo hispánico y lo americano, el pasado remoto y el presente. Este apelativo, que más suena a apodo que a nombre, no puede dejar indiferente a nadie. Si bien se nos afirma en la novela que se le dio al niño tal nombre cuando nació, en homenaje a su difunta madre injustamente preocupada por la posición de la cabeza de su hijo, a nadie se le escapan las posibles interpretaciones simbólicas de semejante vocablo. Interpretaciones siempre movedizas, nada unívocas, sin embargo, pues en determinado momento de la ficción a Cabizmundo le sale un doble, nombrado Meditabajo, que nos obliga a analizar más a fondo la primera y básica denominación del personaje Meditabajo —notemos el registro culto del lenguaje y la significativa presencia del adverbio «bajo»— se nos aparece en el texto como una emanación, un producto de los fantaseos del angustiado Cabizmundo —nombre, en cambio, de popular consonancia, indirectamente relacionado, como lo veremos a continuación, con el refranero. Definido como el propio «perseguidor» de Cabizmundo, representa de alguna manera las pulsiones mortales que amenazan con destruir el frágil equilibrio psíquico de Cabizmundo. Si Meditabajo simboliza el ensimismamiento, la reflexión solitaria, el repudio del mundo, la tentación nihilista, veleidades incendiarias y hasta suicidas, postura que será sin embargo descartada al desvanecerse finalmente este doble, enternecido a último momento por la belleza del jardín —entiéndase del mundo exterior— , Cabizmundo, por su parte, está ligado al mundo de afuera, a las realidades concretas, socio-políticas, que intenta modificar; en una palabra, a las pulsiones de vida a las que su madre moribunda le exhortó a permanecer fiel. Contrastan, pues, las tendencias descendentes del uno (el pesimismo) con el movimiento ascendente que anima al otro (el optimismo).
Como puede advertirse en esta novela, la onomástica, truculenta, constituye un dispositivo determinante en el entramado simbólico del sentido. Cabizmundo: el jocoso nombre, que remite abiertamente al cuerpo —ese cuerpo revalorizado y enarbolado con desenfado y hasta cierta crudeza en este texto satírico, ajeno a la mesura preconizada por la cultura de los letrados y el engañoso, el manipulador recato de las élites — no puede suscitar aquí sino la risa, pues descansa en un malentendido inicial, subrayado por un retruécano en que se pasa del sentido propio al figurado y se juega además con las aliteraciones. La cabeza del niño no planteó en efecto ningún problema en el alumbramiento, en cambio, «Cabizmundo vino al mundo con mala pata: traía la pata buena, pero en el parto se la estropearon». Lícito es preguntarse entonces si toda la vida de Cabizmundo no habrá sido un equívoco, desde que abandonó a regañadientes la matriz y «se lanz[ó] desde el tobogán», aceptando tímidamente que «eso de vivir comenzaba a hacerse divertido».
Cabizmundo: el curioso nombre podría remitir a la desatinada, pero muy humana pretensión del hombre de ser «cabeza del mundo», a cierto sentimiento prometeico de la vida, a una sensibilidad épica, e incluso a cierta afición atávica al pensamiento utópico. Cabizmundo podría situarse, hasta cierto punto, en la línea de Segismundo, el calderoniano héroe de La vida es sueño. A no ser que, al contrario, este nombre remita más prosaicamente al desorden del mundo moderno, que anda poco menos que «de cabeza», como lo da a entender la novela en reiteradas ocasiones. También podría interpretarse irónicamente este apelativo: Cabizmundo —nótese bien la central y significativa «z»— vendría a ser entonces una mera antífrasis destinada a evidenciar la poca relevancia de quien anda frecuentemente en el texto abatido y deprimido, «cabizbajo», reducido de hecho a no ser más que «cabeza de ratón» en el maremágnum del mundo. Divertido resulta para el lector este tironeo lúdico entre una pluralidad de acepciones siempre movedizas, que quizás tenga en parte su origen en un juego infantil muy conocido, aparentemente, en el Buenos Aires de hace unas décadas, y consistente en responder a la trivial pregunta: «¿Cómo te va?», «Cabizmundo y meditabajo», con un sabroso quiasmo y una popular deformación del culto adjetivo «meditabundo».
Esta broma aglutinante —hermana del «mot-valise de los franceses— constituye un ejemplo particularmente ilustrativo del sincretismo verbal al cual se entrega el autor. Divertida, lo es, pero mirándolo bien, sólo a medias ¿Acaso no es la risa, como nos lo recuerdan los análisis de Baudelaire en De l’essence du rire un fenómeno fundamentalmente contradictorio, signo de la grandeza infinita y la miseria igualmente desmesurada del hombre? Cabizmundo será finalmente ese personaje contradictorio que habrá de provocar a la vez risa y compasión cariñosa, por sentirse el lector superior al personaje cuando éste se ve involucrado en ridículas situaciones que él mismo contribuye a crear (véanse, al final del texto, sus aspavientos desordenados y sus vanas amenazas), y sin embargo profundamente identificado con su humano y aleatorio destino.
De las «convulsiones nerviosas», los «espasmos involuntarios», en suma, de la estruendosa hilaridad del reidor a la cual se asoma Baudelaire, analizando los diversos tipos de risa y su significación, nos brinda Mundicia sugestivas muestras. Buen ejemplo de ello es, en la cuarta secuencia del capítulo uno, la reacción desorbitada de los niños, pronto imitados por los adultos del vecindario: en una suerte de irreprimible «crescendo», sus iniciales estallidos de risas dan paulatinamente pie a aplausos, luego a una nueva onda de risas, a abucheos, y finalmente a una inmisericorde fiesta con guitarras, maracas y hasta trompeta, que responde hiperbólicamente al «sereno bailecito en el umbral» del apocado Hilario, arrancado brutalmente al sueño por su esposa Saturnina, literalmente fuera de quicio y ocupada en golpear y patear bestialmente la puerta del hogar conyugal.
La risa potente, que brota aquí como un chorro, provocada por el total descontrol del personaje femenino, su animalización reptante y su mecánica actividad, es una manifestación entre otras tantas de esta comicidad ruidosa que recorre ciertas páginas de la novela. Pero este tipo particular de risa no agota en absoluto la riqueza psicológica que reviste el fenómeno de la risa en el texto. Se despliega en efecto en Mundicia todo un abanico de risas: al principio risas francas y espontáneas, pero también risas «livianas», aéreas, un tanto frívolas, superficiales, desprovistas de intenciones realmente críticas, que hacen eco a un joven personaje femenino llamado precisamente Liviana, hermana de Cabizmundo y amiga de vivir al día, sin mayores inquietudes ideológicas; risas maliciosas de aleatorio encasillamiento cuando son de locos o de atrasados mentales (véase el caso de Hilario, ¿feliz o inquieto?, frente a su rompecabezas); risas nerviosas, muestras de incomodidad y duda frente al Otro, a aquel a quien se supone y considera tal vez demasiado precipitadamente como ridículo; risas lentas e inquietantes, que traslucen rechazo e incomprensión; carcajadas paradójicamente tristes en la noche cerrada, como lo insinúa el segundo epígrafe; notas disonantes, en fin, que tienden a ensombrecer el ambiente general del texto. No nos olvidemos de otra sutil y recurrente modalidad de la risa en Mundicia: la sonrisa, discreta, contenida, comprensiva de ciertos personajes, desprovista de la carga hiriente de ciertas risas punzantes como «dagas», que no consigue, sin embargo, ocultar la patética y hasta trágica naturaleza de ciertas risas desesperadas. Asomémonos al ilustrativo caso de Hilario, el hombre-pájaro.
Hilario entró en el salón. Venía gritando cosas que al principio no entendimos, riendo como un endemoniado, con la cara sudada y los ojos brillantes. Después comenzó a agitar los brazos y entonces vimos que había cosido a la camisa cientos de hojas de papel. No faltó quien se riera pensando que era una broma, pero cualquiera que conozca a Hilario sabe que él jamás, y menos con algo tan raro. Caminó directo hacia la ventana, siempre riéndose, siempre agitando los brazos, gritando lo que ahora comenzábamos a entender: decía que era pájaro, que iba a volar, que por fin se largaría del Banco. […] decía que lo dejáramos volar, que ya veríamos, nada más un viajecito corto, una vueltita sobre la Avenida, ir al poste de la luz y volver.
Más allá de toda anécdota, intentemos desentrañar ahora, aunque sea burdamente, el significado general de la risa. Volvámonos hacia los esclarecedores análisis de Freud, para quien la risa es por esencia una energía acumulada brutalmente liberada por un sujeto que así se alivia, un correlato de esa otra energía utilizada por él para censurar y reprimir. La socialización del hombre, que va de la mano con las inevitables censura y represión, por una parte, y por otra con la sublimación, muestra sin embargo sus limitaciones. Momentos hay en que frente al exceso individual ajeno, la ruptura del orden, el atropello a las buenas costumbres, o simplemente a las pautas habituales y colectivamente asumidas, surge la risa. La risa, fenómeno compensatorio, constituye para el sujeto un inconsciente desquite de las imposiciones sociales.
Este rápido resumen de la teoría freudiana nos permite comprender mejor la naturaleza compleja de las situaciones cómicas que se dan en Mundicia. Gracias a Cabizmundo, Hilario, Anselmo y unos cuantos personajes atípicos, más o menos asociales, marginados o extravagantes, cuya función consiste precisamente en revelarnos la otra cara de la realidad, con sus arbitrariedades, sus desconcertantes e irracionales aspectos, se aflojan las tensiones. Porque engendran la risa o la sonrisa, sus aventuras grotescas o burlescas permiten al lector sustraerse por unos instantes de la tiranía uniformizante y repetitiva de la Norma, del habitual y previsible flujo de la vida cotidiana; sentirse superior al personaje percibido como cómico, y por tanto momentáneamente desvalorizado, sin dejar por eso de demostrar cierta comprensión hacia el infractor cuya transgresión, por insólita que parezca, encuentra en él un eco, en mayor o menor grado, y quizás hasta una forma de inconsciente complicidad.
Pero ¿de qué se ríe exactamente el lector de Mundicia? ¿Qué intenta desacralizar aquí el discurso ficcional, apelando a la llamada «comicidad significativa» de Baudelaire, o sea, una forma de comicidad dotada de un blanco bien definido, fundada en presupuestos racionales, lógicos, y que persigue un objetivo utilitario. Si bien el tratamiento paródico de los topónimos resulta particularmente revelador de las manipulaciones oficiales —por razones de espacio no tocaré aquí este punto—, es fundamentalmente el «mito de la isla» el que la novela intenta desarmar mediante la risa.
Tras un iniciático viaje por la selva, lugar de acusado simbolismo en la narrativa latinoamericana, que le permite tomar conciencia de las falacias propaladas por el poder, Cabizmundo, ya advertido por su amigo el loco Anselmo, descubre personalmente el carácter continental de su país. Se distancia definitivamente del discurso empobrecedor, deshistoricizante, tergiversador de las mitologías oficiales, rechazo ficcional muy a tono, dicho sea de paso, con el virulento y humorístico discurso ensayístico antimítico desarrollado en los años 60 por el Barthes de Mythologies. En adelante Cabizmundo se esfuerza por rebatir la muy enraizada tesis oficial del carácter insular de Mundicia. Pues el socorrido mito de la isla, «paradigma utópico» de que se nutre tan frecuentemente la novelística latinoamericana en sus búsquedas identitarias, queda aquí desarmado. El mito de la isla, supuesta «rosa» en un mundo que, de hecho, resulta ser todo un «berenjenal», como lo subrayan rabiosamente varios personajes bien determinados a acabar con el infundio propalado por los medios oficiales con fines anestesiantes, no pasa de ser un peligroso estereotipo. La mentida isla, orgullosa de su imaginaria clausura, que se supone la distingue de las demás tierras, símbolo de lugar ameno, de enclave pacífico, feliz y próspero —una suerte de Suiza de América, tal vez, al abrigo de la contaminación ambiental— se convierte en el blanco principal de los ataques.
Dos episodios, al respecto, particularmente aleccionadores y divertidos, merecen especial atención: el de tónica fantástica de las estatuas proliferantes, y el de los «drilococos áureos». Con las estatuas invasoras de los parques, de reproducción descontrolada, se ridiculiza la enfermiza creación de inútiles monumentos conmemorativos destinados a perpetuar, de hecho, la gloria pasada de los próceres, o sea, a forjar arbitrariamente para las generaciones presentes y futuras una memoria nacional unívoca, al servicio de la clase dirigente. En cuanto a los «drilococos», arbitrariamente autobautizados «áureos», resultan sumamente dañinos, como lo sugiere la proximidad fónica entre las dos expresiones «drilococo áureo» y «estafilococo dorado», por tener, como bien se sabe, los prosaicos, pero no por eso menos terribles estafilococos dorados, mortales consecuencias. Recortándose con aires de grandes humanistas sobre un «arcádico paisaje de fondo» de pacotilla, estos curiosos bichos (de posible filiación cortazariana) no consiguen hacernos olvidar, pese a sus artificiales y programados lagrimones, la nocividad de su poder. De un poder que presenta no pocas similitudes con la tan cacareada democracia y el liberalismo costarricenses, de engañosos rituales patrios, huecas mitologías, y mentidos éxitos urbanísticos y sociales — puro espejismo, pura pompa de jabón—.
No es casualidad si, en cambio, oponiéndose al tópico de la isla y su falso universalismo, van ganando terreno la expresión « vida nacional», las voces y modismos centroamericanos, es más, costarricenses, que consolidan el anclaje nacional del relato. Contra la falsa transparencia del mito, contra el monolitismo y la univocidad esgrimidos por la clase dirigente, Mundicia apela a una escritura deliberadamente fragmentaria, a una pluralidad de voces, a versiones disonantes que socavan cómicamente los valores oficiales. Así surgen referencias históricas veraces, alusiones a acontecimientos sonados y traumáticos (véase la evocación burlesca y trágica a la vez de las grandes huelgas de las plantaciones bananeras de los años 80, eco de la dramática situación de los años treinta evocada por Carlos Luis Fallas en Mamita Yunai, en las que los peones indefensos tiran desde el cielo sobre soldados fuertemente armados irrisorias «bolsitas de caca de mono congo»), nombres de figuras prominentes y conocidos movimientos políticos, elementos todos ellos que constituyen otros tantos ataques al orden establecido. Se multiplican las secuencias narrativas y con ellas aparecen cada vez más claramente los aspectos más negativos de la sociedad costarricense: su hipocresía, irrespeto, mercantilismo, gusto por las manipulaciones más dudosas, como bien lo muestra el burlesco episodio del joven y famélico predicador pagado para arengar a las masas, amenazándolas con las llamas del Infierno, y vuelto blanco de la réplica frutal de un Cabizmundo indignado y por esta vez eficiente, en medio de un encendido mosaico de colores digno de la paleta del mexicano Tamayo. Un mosaico que rompe como si nada, lúdicamente, el monolítico discurso oficial.
Cabizmundo sintió que una llama azul le nacía en su vientre y le llenaba el pecho. Fiel al fuego, introdujo su mano en un cajón lleno de marañones y sin pensarlo más, se los lanzó al predicador. El hombre recibió impávido la andanada, entre risas primero titubeantes y luego desatadas. La barbilla del tipo tembló, sus ojos se desencajaron, una mano comenzaba a levantarse severa, admonitoriamente, cuando una nueva andanada, esta vez de jocotes, lo obligó a desistir.
En pocos segundos se desató la batalla. Volaban marañones, guayabas y caimitos. Los profetas intentaron resistir pero lo encarnizado del ataque los obligó a refugiarse. A cada admonición, a cada amenaza ultraterrena se respondía con ráfagas de fruta.
Es, a fin de cuentas, todo el sistema político y social de Mundicia el que se vuelve el blanco privilegiado de esa «comicidad significativa» mencionada más arriba. Es la ideología oficial, puesta de realce por ampulosos y arbitrarios topónimos, la que denuncia la sátira. Preciso es decir, sin embargo, que también son objeto de mofa ciertos círculos restringidos, minoritarios, a decir verdad, de intelectuales, llamados con humor en la novela «los dialécticos». Desprovistos de poder real, su única ocupación parece consistir en amistosas tertulias y lides verbales en las que se esfuerzan por revivir, no sin humor, la ya anacrónica fraseología marxista.
En ese momento entró al bar una hermosa mujer. Pasó junto a los dialécticos y se sentó en una banca cercana.
— ¿Viste qué antítesis? —Cabizmundo miró el resplandor en los ojos del de barba.
— ¡Y las tesis! ¡Y las tesis! —apoyó, entusiasta, el de lentes redondos.
—A mí no me la hace —discrepó el tercero—. Es una de las que capitalizan miradas, colonizan el deseo, acaparan nuestra plus-valía de asombro.
Fue tan contundente que los otros estuvieron de acuerdo.
Hermanos son, de alguna manera, de los «tristes monstruos de peluche», barbudos, entrecanos, gafosos, o sea, de los letrados objetivamente derrotados por el mercantilismo imperante, pero amigos y defensores empedernidos de la cultura. Ni éstos ni los «dialécticos» , vestigios de una generación impetuosa en vías de desaparición, últimos representantes de una gran familia idealista que se resiste a morir , están libres de defectos, pero la risa que suscitan sus inocuas manías es benevolente, fraternal, profunda, anclada en una Historia que ciertos lectores quizás hayan compartido o conocido más o menos de cerca.
Sin embargo, por muy claros que resulten los objetivos de la «comicidad significativa», el texto no se reduce a una protesta ideológica. Existe al lado de esta beligerante forma de comicidad, en esta novela deliberadamente híbrida, otra modalidad de la risa. El texto está como animado por una suerte de inocencia infantil (véase el episodio en que Cabizmundo, niño, rivaliza con Ultra Man, «surc[ando] los cielos» en busca de un amigo con quien dialogar, de alguien a quien amar), juega con la magia propia del cuento de hadas, retomando su tónica y personajes, invirtiendo paródicamente sus signos, como en los episodios del ciego y finalmente simpático «dragón comedor de estrellas» y de la «gran vaina dorada», se va cargando de un onirismo cada vez más extravagante y proliferante en que se mezclan tiempos y lugares, referencias cultas y populares —de nuevo hispanoamericanas y anglosajonas—, intertextos de los cuatro confines del mundo, delicadeza y procacidad, dando pie a un verdadero torbellino verbal.
Decididamente, esta «farsa épica» se resiste, para mayor placer del lector, a la mera intención didáctica, al tono asertivo propio de la «comicidad significativa», y perceptible aquí, específicamente, en ciertas secuencias encabezadas por contundentes fórmulas. Arrebata al lector, confrontándolo a un torbellino de fragmentos narrativos meramente juxtapuestos, casi autónomos, que hasta podrían saborearse por separado, y que el lector politizado, desde luego, irá juntando más adelante, dotando las diversas piezas del rompecabezas de un sentido unitario. Pero el lector poco interesado por el alcance ideológico de la ficción, pero sí sensible a la función poética del lenguaje, no dejará de apreciar esa forma específica de comicidad llamada por Baudelaire «comicidad absoluta», propia inicialmente del Romanticismo alemán y caracterizada por su indiferencia ante las finalidades ideológicas, la intencionalidad racional demostrativa, y presente justamente en Mundicia. Algo del espíritu de la «soñadora Germania», del excéntrico Hoffmann parece latir por momentos en Mundicia. La fantasía desorbitada, el vértigo de la «comicidad absoluta» asoma, por ejemplo, en los episodios, breves o extensos, en que intervienen los animales. Así se va configurando en la novela una suerte de bestiario fabuloso que, si bien no es ajeno a ciertas inquietudes ideológicas formuladas en el texto, no deja de abrirnos las puertas de un universo imaginario exuberante, que sea el de Costa Rica —con su flora y fauna de belleza renombrada—, respuesta fastuosa al decepcionante mundo urbano descrito en la novela, o el de personajes de imaginación enfebrecida como Cabizmundo.
Al inquietante pasaje —teñido de una angustia muy cortazariana— sobre los zanates, «esos pájaros robustos, chillones que atraparon la noche en sus plumas tornasol» y terminaron por tomar la ciudad, sucederá la cómica evocación de las «mariposas a las brasas», de que tanto gustan los esnobs europeos, o de los pericos, o de los monos cagadores, o de «doña tigre» y «doña culebro», y hasta de la solitaria, «serpiente larga de la soledad» finalmente vencida, que quedó grotescamente en la «bacinica azul […], temblorosa, lívida y jadeante», liberando las entrañas del pobre Cabizmundo de esa «valla densa y viscosa [que] lo separaba del mundo». En cuanto al desrealizador episodio —a lo Lewis Carroll— del gato Abundio, gruñón, quejicoso, dado al «vicio de la nostalgia», siempre temeroso de imaginarios peligros, gato sin fe que se condenará finalmente, como el personaje de Tirso de Molina, atrapado y tragado «por el recuerdo», da cuenta cabal de la doble lectura posible de semejantes pasajes: la ideológica, siempre latente, que exalta la acción presente y la resistencia, y la poética, en la que el lector se entrega totalmente a la furia expansiva de la fantasía.
Sin embargo, pese a la presencia reconfortante y dinámica del mundillo animal —el «gavilán, las oropéndolas, el búho, el tucán y el colibrí» resisten valerosamente los embates de la modernidad—, el «delirio» y la desesperación del protagonista van reemplazando paulatinamente su «justa euforia» de las primeras páginas, su contagiosa exaltación. No es fortuita la multiplicación en el tercer capítulo de vocablos pertenecientes al campo léxico de la locura (en sentido estricto o lato, sin embargo). Si los tres «golpes» supuestamente revolucionarios y todos fallidos, si las tristes y patéticas «payasadas» de Cabizmundo continúan moviendo a risa a ciertos personajes secundarios de la novela —risas fugaces, superficiales, pronto apagadas, más bien de asombro e incomprensión, o risas devastadoras y asesinas—, la risa del lector, por su parte, va adquiriendo visos sombríos.
Parece como si surgiera por momentos del humor negro, bilioso, de una medieval melancolía, y otras veces —las más— de un moderno, difuso, pero no por eso menos abrumador sentimiento de disforia. Se ríe por no llorar —risa cuya esencia trágica bien percibieron ciertos románticos franceses—, ante el fracaso de una estrategia inadaptada, que gira en el vacío y no encuentra interlocutor, pero de nobles objetivos. Y termina la risa del lector por hacerse más reticente, por apagarse sola al contemplar el triste balance de la trayectoria existencial de Cabizmundo. Mundicia, que puede leerse como una «novela de formación», tal como la definieran Lukács y Goldmann, nos presenta en efecto al héroe abatido, al individuo inerme, ya incapaz de rebeldías y transgresiones liberadoras, al término de su enfrentamiento con un mundo cuyos valores acaban por imponérsele. Sin embargo, es finalmente una sonrisa compasiva la que reserva el lector a Cabizmundo, su doble, su alter ego, duramente afectado por la hostilidad del mundo y la incomprensión de sus semejantes, alejado ya de la tentación épica, pero no muerto, como lo insinúan las últimas líneas de la novela, que señalan simbólicamente la obstinada persistencia de la vida:
Se acercó. Entonces pudo ver el agua golpeteando contra la ribera, su mínimo vaivén lamiendo el pasto. Dos libélulas entrelazadas volaron: ahora en esta dirección, ahora en su opuesta, flechazo tornasol que mediante un rápido descenso besó la superficie para que las nubes se arrugaran en círculos concéntricos.
Despacio, demorando deliberadamente el movimiento, se acuclilló. Quizás fue su meñique el que con suavidad se introdujo en el río.
Las lentas aguas fluían.
A pesar de todo.
Fluían.
Una vez superado el episodio depresivo, ¿serán la contemplación solitaria del mundo, el abandono al fluir del tiempo, la aceptación de la triste farsa de la vida, en una palabra, el repliegue metafísico, la única respuesta de un Cabizmundo otrora efervescente, que parecía destinado a la protesta y la resistencia, y que descubre alelado su antiheroica condición? Cuando se agota el espíritu épico y se extingue el concepto prometeico de la vida, cuando se desvanecen las posibilidades de diálogo, a la ficción le toca en nuestras sociedades mundializadas, parece decirnos Mundicia, cultivar un cosmopolitismo generoso, en el que quizás pueda vislumbrarse la verdadera cara del mestizaje, de un auténtico mestizaje sin complejos ni inútiles crispaciones identitarias, abierto a todas las voces y colores de lo vernacular, a todas las voces rebeldes y anticonformistas del continente americano, del vasto mundo —centros y periferias mezclados—, capaz de conjugar cultura alta y baja, tradición y vanguardia, en un gesto de desafío escritural contra el monolitismo aséptico y empobrecedor de la cultura oficial, blanca para el caso. La literatura, pese a todo, no renuncia a la lucha y afirma su pujanza polifónica, su afán universalista.

