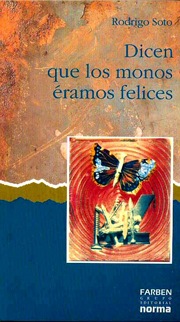
Comentarios
Los huérfanos del absoluto
Carlos CortésToda vida es un proceso de demolición.
Francis Scott Fitzgerald
Éramos, si se me permite la impudicia, jóvenes, hermosos y renegados. Éramos adolescentes y nos sentíamos mucho más cercanos de la mitología de los años sesenta que de la realidad de los ochenta. La revolución nicaragüense acababa de acontecer o estaba sucediendo, y la Revolución, la grande y liberadora, más cercana del nirvana que de la colectivización de los bienes de producción -marxistas de la tendencia Groucho-, iba a ocurrir en cualquier momento. Algo iba a pasar antes del fin del mundo y nosotros estaríamos ahí para verlo.
La palabra clave no era todavía `crisis' sino `Absoluto' o `Verdad'. Nos sentíamos reales, verdaderos y auténticos, y ni siquiera nos deteníamos; no había tiempo de sentir el tiempo, a pensar en que nos sentíamos así. Solo vivíamos. Diez o veinte colones eran la diferencia entre todo y nada: 12 colones costaban un café y un arreglado en Chelles; un libro de bolsillo valía lo mismo, y entre 15 y 20 un taxi del centro de la noche hasta el fin de La Sabana, donde habitaba nuestra comodidad burguesa."Pura vida" era un código nuevo y no una forma de resignación. Eramos jóvenes y eternos, y la felicidad estaba cerca, a unos pasos (¿a unos pesos?). Algo "parecido a la felicidad", e intuíamos que la ciudad, la noche y la belleza tenían algo que decirnos; que tenían algo que ver con toda nuestra búsqueda incesante, y que íbamos a exprimirlas hasta que cantaran su ronco secreto a la luz del amanecer.
Creíamos, creíamos, creíamos. "Yo pienso, yo creo, yo siento". La época del "yo", del vos y del yo: eso que todavía se llama pasión. Ahora es la misma, solo que con el prefijo "des" delante de todos los verbos.
La verdad de la ficción
Conocí a Rodrigo Soto un poco antes de que comenzara aquella carrera hacia la insaciabilidad que, al menos en un buen trecho, recorrimos juntos, a grandes zancadas, a sorbos de deseo de bebernos el universo. Un poco antes de salir de un colegio de cuyo nombre no quiero acordarme, llegó a nuestro taller "de creatividad y de Poesía" -un nombre sin apellidos que aún lo resume todo- un inconforme, Rodrigo Soto. El año anterior había "desertado" de aquella institución carcelaria.
Entonces como ahora, Rodrigo ha intentado siempre llevar su vida dentro de un bolso. Así que llegó con su morral lleno de poemas escritos con esa caligrafía feroz -de quien quiere comerse las palabras- que aún tiene, y comenzó a lanzárnoslos a la cara con una precipitación muy suya. De esto hace más de 15 años y, desde aquello, Rodrigo me ha salvado la vida una o dos veces; ha estado conmigo en mis peores momentos y también en los más felices, y creo que conoce mejor que yo mismo los atajos de mi alma.
Hemos hecho juntos casi todo, desde borracheras hasta antologías, pasando por viajes interiores y exteriores, orgías -pero no entre nosotros, aclaro al lector bien o mal pensado: todo depende- y utopías; compartimos algunas filias y muy pocas fobias (él es dionisiaco, y yo no). Seguimos siendo acérrimamente diferentes, pero creo que desde hace años tenemos siempre algo pendiente "por hacer", "para cuando haya tiempo" -que es lo único que nunca sobra en la vida-, lo que me parece una buena señal.
Hablar de él o de su literatura, por desvergonzado que parezca, es hablar de alguna manera de mí mismo. Hace unos meses, en Amsterdam, Rodrigo recordaba con su compañera ese y otros instantes de la prehistoria de nuestra hermandad, para intentar explicar esta "amistad sin sombras" que inexplicablemente mantenemos, siendo casi incompatibles -a ratos lo hemos sido-, y decía: "Bueno, a finales de 1979 nos encontramos frente al Teatro Nacional y decidimos entrar juntos a un taller de literatura. ¿Por qué? No sé. Yo intentaba huir de gente como Carlos, y él de gente como yo". Y se ríe con esa risotada de niño malvado que tiene -porque Rodrigo es un niño perverso que, como en uno de los mejores cuentos de Dicen que los monos éramos felices, destripa los gatos para saber qué llevan dentro.
En efecto. En aquella edad heroica, en que dormíamos poco y soñábamos mucho, Rodrigo representaba todo lo que un "fresa" como yo -ahora diríamos "nerdo"- podía detestar. Era un poco brutal, aún en aquella corta primavera de la revolución de principios de los ochenta tenía una violencia apenas refrenada que se le salía por los poros de su vitalidad irrefrenable y era demasiado tosco para mi gusto. Quizá era demasiado básico para mi ya inevitable estoicismo.
Las primeras cosas que leí o que escuché de él eran buenas, desesperadamente buenas, pero escritas con furia y desarraigo. Creo que Rodrigo había empezado a domesticar sus bestias interiores y algunas de ellas aún brincaban de las vísceras del sacrificio al papel y dejaban un rastro sin rastro de patitas sangrientas sobre las palabras.
En ese momento en que todos queríamos emular a Debravo -y Debravo era decir la Poesía, la Verdad y la Belleza-, Rodrigo, no sé por qué, comenzó a contar historias. Dice Raymond Carver -a quien Dostoievski tenga en su gloria- que un escritor tiene que tener buena suerte. Es como el chofer de un autobús escolar: la fortuna es indispensable, y Rodrigo la tiene. Creo que Carver quiere decir que un buen escritor tiene que encontrar "su buena suerte", su aquí y ahora, su microcosmos de voluntad de eso que realmente quiere decir en medio del macrocosmos inconmesurable de lo decible.
Y, mientras la mayoría de nosotros procuraba inventar emociones o disparar la fantasía, Rodrigo descubrió una magia más poderosa: la acción. La verdad de la ficción. Aún recuerdo cuando me dio a leer su primer o segundo cuento, "Los naranjos rojos", que se publicaría en una revista poligrafiada y cuyos originales guardé hasta que me vine a París, y recuerdo cómo surgió, apenas sin darnos cuenta, de un hecho trivial y a la vez mágico, la narración maravillosa que sigue siendo "La sombra tras la puerta", el texto que abre Mitomanías (1982).
Grandes preguntas, grandes respuestas
Rodrigo tenía 18 o 19 años y sufría entonces de constantes ataques de realidad: quería explicar cómo funcionaba el mundo y cómo un joven escritor podía insertarse en él. Hace unos meses me escribió una carta diciéndome que aún no lo sabía, pero creo que su orfandad de absoluto quedó saldada de una manera magistral con su primera novela, La estrategia de la araña (1985), injustamente olvidada o mal entendida.
Era un momento en que pensábamos que estábamos inventando la literatura y que la literatura nos inventaba. Vivíamos de y para la creación, y no parecía que nada más importara en el mundo que sentarse frente a una máquina de escribir. Mirada al correr de los años, desde la superficie puede parecer artificial o pretensiosa, pero no lo era en aquel momento.
Entonces estábamos poseídos por un frenesí de totalidad que ahora, en la época de la literatura McDonald's -consuma, digiera y bote- y de la cyberculture, sería una verdadera locura. Es por eso que sus novelas -La estrategia de la araña, Mundicia (1992) y algunos proyectos inéditos- son grandes preguntas, mientras que sus cuentos son, más bien, pequeñas y perfectas respuestas. En ese sentido, Rodrigo entiende muy bien las posibilidades de cada género.
Sin embargo, estas temporales "conclusiones" que forman sus relatos no sepultan las grandes interrogaciones que forman la vida de sus personajes. Son seres que no encuentran, sino que buscan, que dudan, aunque no sepan de qué, como en el popular sticker: "Antes dudaba;, ahora no sé...". La acción queda abierta a la duda y, por supuesto, a la decisión.
Siempre hay un golpe de fatalidad, de caída en el abismo, en sus antihéroes salidos de una época terrible que no ofrece soluciones ni grandes ideas. Quizá cuando corríamos detrás de aquellas luces al fondo de un callejón interminable, ya sabíamos que la estrella había muerto años antes y que solo nos llegaba su resplandor esquivo.
Desde aquella época en que buscábamos por la vida una razón de ser, un absoluto que le diera un cierto sentido de unidad a nuestra existencia, la confianza, la seguridad, la estabilidad se han resquebrajado, y en su lugar queda una especie de vértigo que Rodrigo sabe recoger muy bien en sus relatos.
Sus personajes, como él mismo, siguen siendo "huérfanos del absoluto", porque todos, de alguna manera, en el fin de siglo, lo somos.
Sus narraciones que más me gustan se desprenden casi todas de "El otro vértice", relato que yo no entendí al principio y que forma parte de Mitomanías. Es una ficción que, como las mejores de Dicen que los monos... -pensemos en "Un mal sueño", "Julia en el agua" o "Memorias de un viaje a la muerte"- se quedan en suspenso, en ese paso de equilibrista entre el decir y el no decir, en esa tierra prometida que se ha vuelto más bien terra incognita o pura ilusión. Ese "otro vértice", esa otra orilla, ese otro mundo -"Los dos caminos" y "Los otros reinos" son otros títulos de sus relatos-, una mera intuición de la otredad o por lo menos del abismo de nuestro propio averno bajo la razón. Son cuentos que, justamente, dejan destilar una violencia de sótano soterrado, de odio contenido, de alma endemoniada debajo de las dulces maneras de las pretensiones de clase media.
Sombras detrás de las puertas
Rodrigo ya no destripa los fenómenos para saber cómo funcionan, pero no puede evitar que las vísceras clandestinas que hay detrás de los muebles y debajo de las alfombras lo inunden todo con su violencia muda, lo empapen con su sangre corrosiva, a pesar de la aparente sencillez y nadería de la trama.
Sin embargo, hay algo sutilmente "destramado" en esa trama tan bien trenzada y que termina ahogando a los personajes. Ahí, donde "no pasa nada", simplemente pasa la vida y se dejan oír los nunca acallados susurros del desasosiego, una insomne inconformidad que hace escribir al narrador-protagonista de "Uno en la llovizna": "Algo hay podrido en Dinamarca".
Los narraciones de Rodrigo Soto son una buena demostración de que la literatura de calidad, a diferencia de la otra, no es biodegradable, sino que más bien mejora con el tiempo.
Hace poco, Fernando Aínsa y María Lourdes Cortés escogieron "La sombra tras la puerta", relato tomado de Mitomanías y escrito al final de su adolescencia, como parte de una antología del cuento costarricense que publicará la UNESCO en francés. Incluso, durante la selección de obras, uno de los editores quería nombrar el volumen con ese título inquietante y evocador, que quizá no ajuste muy bien al conjunto, pero que define muy bien el mundo cuentístico de Rodrigo: lo que no se ve, lo que no se oye, lo que no se dice.
Sus cuentos, como muy bien razona el jurado del Casa de las Américas que escogió Dicen que los monos éramos felices como finalista, están hechos de casi nada, de sombras, de anhelos, de suspiros, de ínfimos acontecimientos inaprensibles.
Entre Mitomanías y Dicen que los monos... hay, claro, tiempo, tiempo vivido, experiencia y escritura. Con este libro me doy cuenta de que Rodrigo es un contador de historias y de que cuenta sus historias de una manera más sosegada y serena. Los grandes sistemas ideológicos de la modernidad han muerto, incluso el del liberalismo. Desde una transparente sencillez que en verdad oculta la raíz de su complejidad, las ficciones de Rodrigo Soto hacen el duelo por esos fantasmas que antes recorrían el mundo y que, de alguna manera, lo hacían más real. Como a menudo dice Paul Auster, es una narrativa comparable al "peso del humo". ¿Cuánto pesa el humo? ¿Cuánto pesa la soledad o la frustración o el deseo? ¿El deseo? Sus cuentos trazan el aura de esos espectros inasequibles de ansia y delirio que se desprenden de los actos humanos como fuegos fatuos de una época que se apaga.
Sombras detrás de una puerta que se cierra.
Suplemento “Ancora”, La Nación, 1996

